Proyecto es resultado del trabajo conjunto entre Periodismo y DISC UCN, y

Estudiante de Periodismo obtiene certificación de la Escuela de Ayudantes, Tutores y Tutoras de la UCN
Nicolás Pizarro recibió el reconocimiento tras aprobar la Formación Inicial el primer

Con amplia participación, Periodismo UCN vivió jornada de votaciones
Cerca del 80% del estudiantado de Periodismo UCN acudió a las urnas

Estudiantes secundarios conocen la Escuela de Periodismo en Jornadas de Exploración de Carreras
Periodismo UCN abrió sus puertas a estudiantes de la región con una
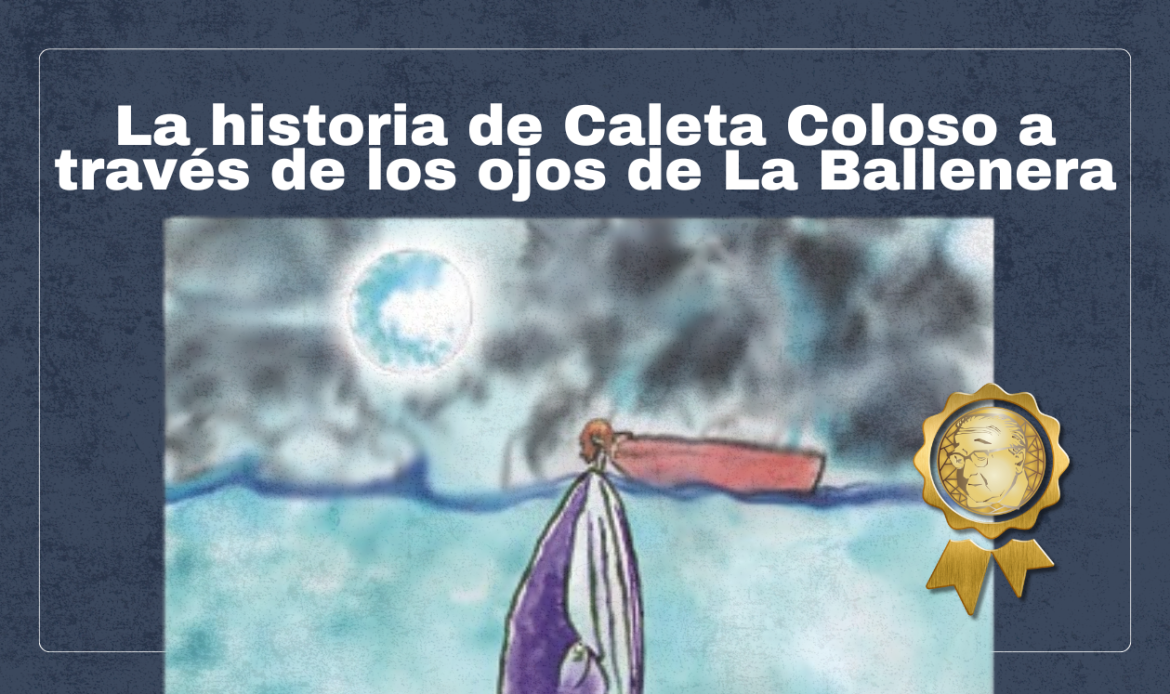
La historia de Caleta Coloso a través de los ojos de La Ballenera
Crítica literaria sobre el Libro «La Ballenera» de la artista antofagastina Lesly

Exitoso Inicio de la edición 2025 del Taller de Microcuentos
Primer módulo del taller organizado por Pastoral UCN fue impartido por Milko

Conversatorio en Escuela de Periodismo abre el diálogo sobre los hongos psilocibínicos en el contexto chileno
Encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre la dimensión espiritual y
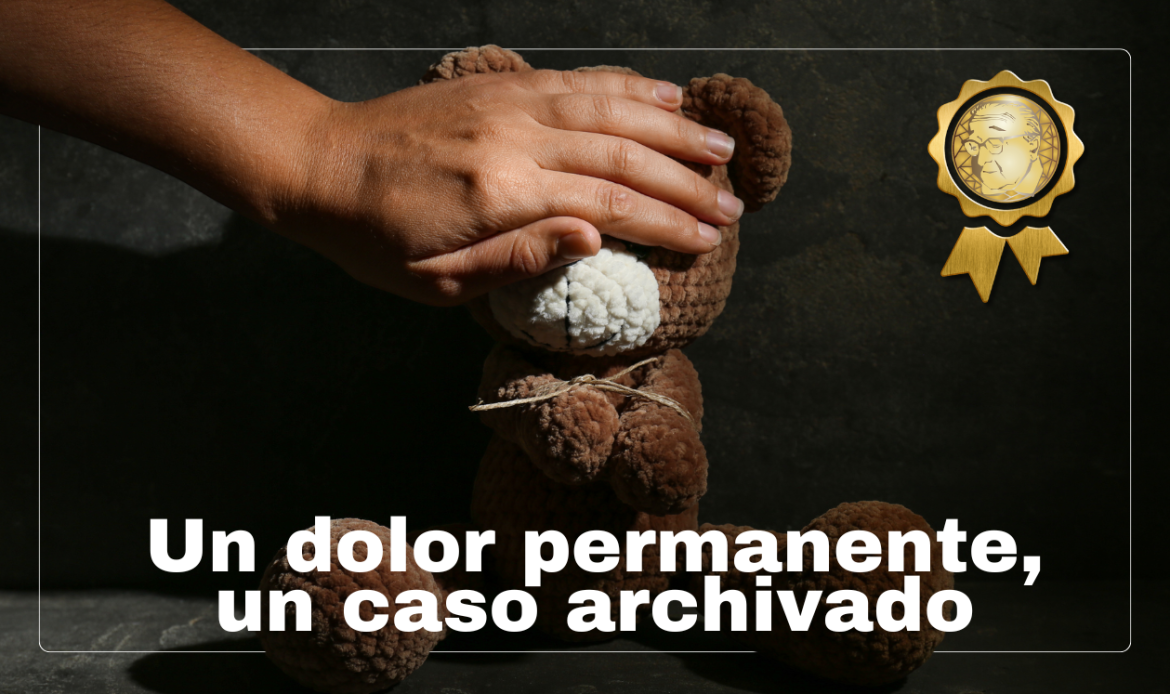
Un dolor permanente, un caso archivado
El sistema judicial chileno frente a las denuncias por abuso sexual: Un

Cecilia Gómez Valdivia: “Guardo los mejores recuerdos de mi paso por la Escuela de Periodismo”
La productora general del largometraje documental “Cobija”, estrenado en el Festival Internacional

Escuela de Periodismo da inicio a su Año Académico 2025 con inauguración de Mural de Adriana Zuanic
La obra titulada “Adriana a través de un lente fotográfico” fue realizada

